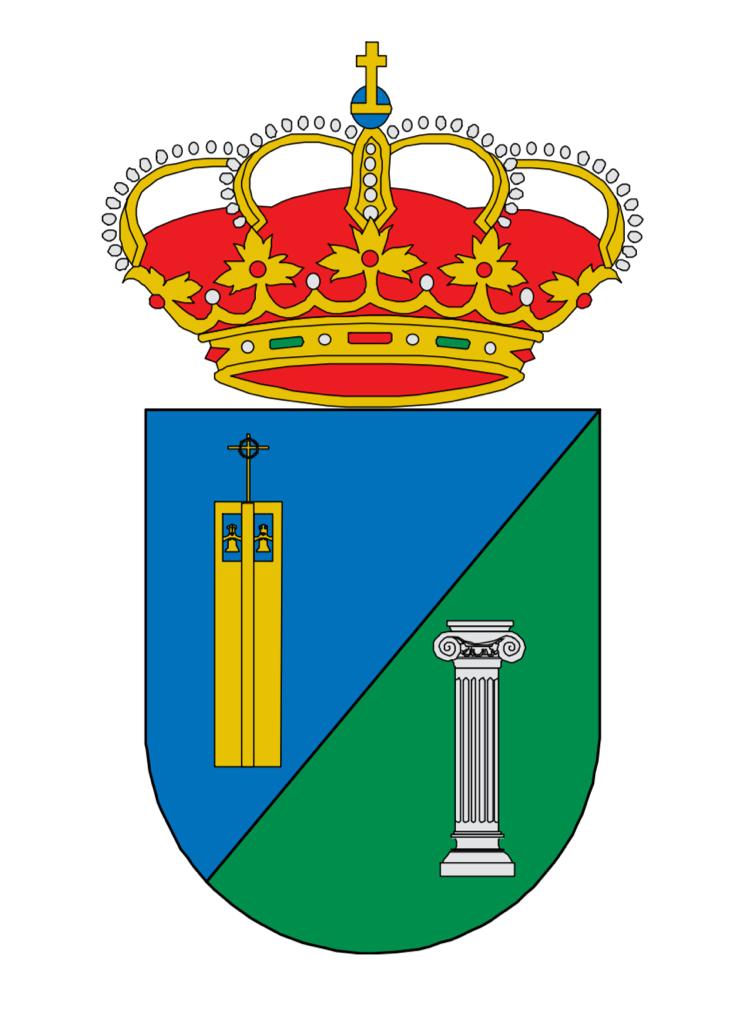El
10 de mayo de 2024 se celebró en Urriés la primera de las cinco jornadas del
Primer Certamen de Relatos Cortos del Festival Literario Nacional "5
Noches Cinco Villas", con un jurado formado por la escritora, líder de
opinión y autora teatral, Espido Freire, premio Planeta en 1999; el novelista,
poeta y sociólogo Rafael Soler; la poeta y narradora Beatriz Russo; el poeta,
ensayista y crítico Manuel Neila y el escritor, crítico literario y articulista
Juan Manuel de Prada, premio Planeta en 1997.
Uno de los cinco relatos finalistas fue
“Frente a la ventana del salón que mira al campo”, de quien suscribe, Manuel
Valle, con un relato que transcurre en Sos del Rey Católico.
FRENTE A LA VENTANA DEL SALÓN QUE MIRA AL CAMPO
Sentada en su silla, frente a la ventana del
salón que mira al campo, y con la mirada puesta en el horizonte, María fuerza
su cansada vista en un intento de divisar, allá a lo lejos, a su esposo y a su padre
que, como todos los días, habían ido a trabajar al campo, a uno de los cada vez
menos campos de labor que van quedando en la villa aragonesa de Sos del Rey
Católico.
María no recuerda qué día del mes es hoy, pero
da igual; no le hace falta saberlo. Ella convive desde siempre con un
calendario perpetuo en su interior que nunca falla: ese almanaque agrícola-ganadero
regido por las faenas del campo según van sucediéndose los solsticios y equinocios
en el ciclo anual de la naturaleza, según la posición del sol, de la luna o de
las estrellas; así lo aprendió de su padre y de su abuelo. Por eso hoy, igual
que ayer, sabe que ya es época de recolección, concretamente la segunda jornada
de siega. Da igual que sea día quince o dieciséis, ¡sólo son números!, y lo
único que María reconoce y le importa es que una fatigosa y agotadora faena,
así como una calurosa y dura jornada, les esperaba por delante a sus seres más
queridos, los hombres de la casa: su padre y su esposo.
Y como todos los días, sentado junto a ella,
Esteban la cuida y mima, cual cristal de Baccarat, con una dulce y esmerada
atención e inmejorable afecto.
—Voy
a llevarles la comida;…deben tener mucha
hambre;…llevan allí desde el amanecer;…¡y el botijo!,…¡que no se me olvide el
botijo!,… pa calmar su sed. ¡Pobrecillos!...¡que
con la que está cayendo…! —balbuceó María con cara de sufrimiento, mientras
Esteban la observa con amargura y gesto de contenido agobio.
Pasado
un rato volvió a farfullar:
—¡Ya está!¡Qué a gusto se han comido las pochas!
Voy a dar de comer a los animales y a sacar el ganado.
—No.
Ya ha trabajado bastante por hoy —le recriminó Esteban con gran sutileza.
María
le miró sin decir nada, con una rara expresión y la mirada perdida, ausente,
excéntrica, de incomprensión. No entiende por qué no le deja dar de comer a
los animales.
—¡Se
morirán si no comen! —sollozó, al mismo tiempo que una lágrima se abría paso,
lentamente, entre los pronunciados y curtidos surcos nasogenianos de sus
arrugadas mejillas. Sufría. Sufría mucho. “¡Los animales tienen que comer!, ¡no
pueden quedarse sin su alimento!”, repetía incesantemente en su cerebro con
angustiosa aflicción. Sufriendo.
Esteban, sabedor de que no puede hacer otra
cosa, le dirige cariñosamente una mirada y una dulce sonrisa, acercando sus labios
a la húmeda secreción lacrimal para secarla con exquisito amor. Y como si por
su aparente fragilidad fueran a
romperse, tomó con máximo cuidado y mimo las octogenarias y marchitas manos de
María, entrecruzó sus dedos con los de ella, y con una ligera presión en los
mismos le susurró al oído con suma delicadeza:
—Es
hora de ir a dormir.
—Pero…¡todavía
tengo que dar de comer a los animales y limpiar la verdura que comeremos mañana,
preparar la cena a los hombres, amasar el pan y terminar de coser unos botones
de la vieja camisa a cuadros de padre para que se la ponga mañana, porque la de
hoy la traerá muy sudada! —gimoteó entrecortadamente entre ingrávidos y tenues
quejidos. Sufriendo.
—No.
No quiero que trabaje más, porque cada vez que lo hace, más se agota y se
angustia, y no quiero que sufra. Es más, no quiero que trabaje nunca más en su
vida; ya ha luchado bastante durante muchos años —le reprende Esteban, con
dulzura.
—Pero
¡alguien tendrá que hacer y llevar la comida a la era mientras siegan padre y
mi marido! ¡Alguien tendrá que llevarles el botijo para saciar su sed! ¡Alguien
tendrá que ocuparse del cerdo, de los conejos y las gallinas! ¡Alguien tendrá
que sacar las ovejas a pastar cuando ellos no están en casa! ¡Ordeñarlas, hacer
el queso!... ¡Alguien…—dijo con un leve y exiguo hilo de voz.
No
pudo terminar la frase. Se había quedado dormida. El cansancio se adueñó de la
mente de María. Un cansancio que no era físico, sino mental, porque “trabajar”
interactuando mentalmente con otras personas, convencida de que es real lo que
no es ni existe, le sobrecargaba y fatigaba el cerebro de tal forma que es inevitable
que aflore el agotamiento. Y si a esto le añadimos, como dice el doctor, la
prolongada y cada vez mayor falta de capacidad cognitiva que sufría María, es
totalmente normal que, como todos los días, se quede dormida tras este machacante
esfuerzo al que era sometido su desgastado cerebro durante varias horas
seguidas a lo largo del día.
—Felices
sueños —le musitó Esteban, mientras la arropaba en su cama y le daba un
cariñoso beso de buenas noches en su estriada frente.
A
la mañana siguiente, sentada en su silla, frente a la ventana del salón que
mira al campo, María comienza su jornada de trabajo y se dirige a su
acompañante:
—Tengo que ir a por leche a la
vaquería; hoy seremos más gente en casa porque viene de Zaragoza mi hijo Esteban,
¡que ese es de buen comer! Habrá que
traer, por lo menos, un cuartillo de
la mejor leche que tenga la señora Julia. Y tendré que hacer dos o tres viajes
a la fuente con la burra y los cántaros de agua,
pues apenas queda ya reserva ni en el aljibe ni en las tinajas. Iré a la huerta
a por unas acelgas; atizaré el fuego del hogar pa que se vaya calentando el agua del caldero donde pondré a cocer
la verdura; descascarillaré abundantes almendras pa´l postre y luego marcharé al abejar a recoger la miel de los
arnales p´acompañar las almendras. Las
haré friticas, con la miel, que a
padre y mi querido José les gusta mucho, y a mi hijo Esteban le encantan. ¡Ya
verás qué alegría se lleva!, que yo sé que allí, en Zaragoza, no come las
almendras como se las preparo yo.
—No, ya le dije ayer que no quiero que trabaje
más, madre.
—¿Por qué me llamas madre?
—Porque soy su hijo.
—No me mientas; mi hijo está en Zaragoza,
estudiando en la Universidad que, por cierto, está sacando unas notas
estupendas, ¡de sobresaliente! Este año terminará la carrera. Será médico. Médico
geriatra. ¡El mejor geriatra de la ciudad! Y antes que nada, voy a preparar la
comida pa llevársela a padre y a José,
y también les llevaré el botijo, antes de que el sol caliente más, ¡que hoy
también va a apretar el Lorenzo!
—Le
he dicho que no quiero que trabaje más. No quiero que se canse.
—No
me canso, nunca me he cansado trabajando, y ¡tengo que ir!, ¡es mi deber! ¡No
los voy a dejar sin comida! Escucha, mozé:
sé cuáles han sido siempre, y siguen siendo, mis deberes y obligaciones; mis
deberes como mujer, madre, hija y esposa. Nunca ha supuesto para mí cansancio
alguno el atender a mi familia, criar a
mi hijo, ayudar en lo que pudiera en las labores agrícolas, cocinar, coser,
cuidar de los animales y sacar mi casa
adelante mientras los demás trabajan en el campo. Lo haría tantas veces como
fuera necesario con tal de estar junto a ellos, verlos felices, contentos y
agradecidos. No puedo pedir más. Es un regalo que me ha dado la vida. —respondió María, con ufanía, en un momento de
lucidez en medio de ese caos mental que le suponía el no poder discernir con
sensatez, a veces, sin que ella se diera cuenta, entre el pasado y el presente,
entre lo real y lo irreal.
—¡Me
voy a llevarles la comida y el botijo!
Esteban
ya no le dice nada. No sabe lo que pasa por la cabeza de María porque ella
vive en “otro mundo”, pero sí detecta el sufrimiento que padece cada vez que
dice que sale a trabajar o a llevarles comida al campo a los hombres de la
casa.
María
sigue sentada en su silla, frente a la ventana del salón que mira al campo, con
la mirada perdida en lontananza, como queriendo distinguir en la distancia,
allá a lo lejos, a su padre y a su marido segando el trigo. Padre y esposo por
los que trabajó toda su vida sin protestar ni pedir nada a cambio, luchando en
un pueblo, Sos del Rey Católico, donde hasta no hace mucho tiempo no era fácil
poder subsistir, trabajando duramente de sol a sol en una complicada etapa de la
historia y de la vida donde el hambre acechaba a diario en casi todas las casas
de los vecinos. Y es en aquella inclemente época donde se había quedado anclada
María tras perder hace unos años a su
padre y su esposo en un trágico y
desgraciado accidente; pero ambos todavía seguían vivos y activos en su nublada
y confusa mente, donde, a pasos agigantados, su cerebro encogía y morían día
tras día, gradual y progresivamente, cientos de neuronas que durante toda su
vida, y hasta hace poco tiempo, tan bien le habían funcionado, desgastando, debilitando
y anulando poco a poco y sin piedad, la razón, y con ella su dignísima
integridad moral y los valores humanos y personales que siempre le acompañaron
e identificaron como una mujer trabajadora, modélica y ejemplar.
—¿Ya les ha llevado la comida?
—Sí
—responde contenta María —les quedan cinco o seis horas para terminar de segar el
campo. Me han dicho que cuando acaben descansarán, y allí mismo, bajo un
chaparro, echarán una siesta.
—Descanse
usted también, madre —le dijo Esteban mientras le besaba con ternura en la
frente.
Al
día siguiente, María, sentada en su silla frente a la ventana del salón que mira al campo, otea a lo lejos esperando
ver regresar a los hombres de la casa. Está preocupada. “Esta noche no han venido
a dormir. No los he visto; y tampoco parece que estén en la era; no veo a
nadie. ¿Se habrán quedado dormidos en el campo?”, piensa, mientras los párpados,
poco a poco, le van pesando cada vez más y, lentamente, se fueron cerrando, al
mismo tiempo que los latidos de su corazón se iban debilitando y la cadencia
rítmica de los mismos disminuía paulatinamente.
María,
dulcemente, cerró sus ojos por última vez, suplicando a Dios que no hubieran
tenido ningún percance en el campo los dos hombres de su casa, los dos hombres
de su vida. Mientras, Esteban, con las pupilas humedecidas, sin poder evitar
derramar las lágrimas y acompañado por dos mujeres uniformadas con bata
blanca, llevó a María a su habitación. Allí, en silencio, Esteban intenta
paliar su amargo dolor recordando el incondicional amor que su madre consagró
siempre hacia toda la familia; la sabiduría que adquirió en su larga vida aunque
jamás fue a la escuela; los sabios y buenos consejos que siempre le dio desde
la niñez; la alegría y el fabuloso ambiente que reinaba en el hogar gracias al
buen humor que siempre dispensaba, aun cuando la situación económica familiar
nunca fue muy boyante; el importante esfuerzo que tuvo que hacer y la de tantas
cosas a las que tuvo que renunciar para que él pudiera estudiar y terminar la
carrera; esa madre que tanto trabajó y se sacrificó por su familia hasta el
último aliento de su vida, que incluso cuando esa terrible enfermedad la estaba
consumiendo, seguía trabajando y sufriendo lo mismo que trabajó y sufrió
durante toda su vida, pero esta vez lo hacía sentada, en su silla, frente a la
ventana del salón que da al campo. Allí pasaba largas horas reviviendo, sintiendo
y sufriendo, como si fuera real, toda la intensa actividad que hasta no hace
mucho tiempo desempeñó día a día en su humilde caserío de Sos del Rey Católico,
donde se levantaba antes del amanecer para iniciar una jornada que no acabaría
hasta después de ponerse el sol. Y ahora siguió trabajando y sufriendo más que
nunca en unos campos vacíos, yermos, que llevaban ya años sin labrar, abandonados,
pero que ella veía fértiles y sembrados. ¡Jamás había padecido tanto! ¡Maldito
alzheimer!
Cada
vez quedan menos campos para segar en Sos. La emigración a las ciudades es una
realidad manifiesta. Cada vez quedan menos Marías, luchadoras por naturaleza
durante toda su vida, al frente de las labores del caserío, sin dejar por ello,
igualmente, las faenas propias del hogar, en una continua y sufrida lucha de
pura supervivencia en pro del grupo familiar. Ellas segaban, trillaban,
espigaban, preparaban la comida, fregaban, iban a por agua a la fuente, al río
o al lavadero a lavar la ropa, fabricaban el jabón, el pan, descascarillaban
frutos secos, embotaban, se ocupaban de las gallinas, conejos, cerdos, cabras,
ovejas, cosían, zurcían, bordaban…, mujeres de acero que nunca tuvieron que
lidiar con la estupidez de los estereotipos y las absurdas discriminaciones por
pertenecer a una determinada clase de género. En el mundo rural eso no tiene
cabida; no importa en absoluto; no hay tiempo para esas bobadas; aquí se trata
de ganar el pan diario, de sacar las castañas del fuego, da igual quién las
saque; el hecho es que hay que sacarlas. ¡Qué más da que sea hombre o mujer!
Hoy, María, ya no sufre frente a
la ventana del salón de la Residencia de la Tercera Edad que mira al campo, allí,
en Sos del Rey Católico. Ahora, por fin es feliz, como siempre lo fue, junto a
los suyos, en el campo; pero ahora disfruta en otro campo muy distinto que no pertenece
a este mundo.
La
silla de María frente a la ventana del salón que mira al campo se encuentra
vacía. Mañana es muy probable que otra luchadora, otra de las últimas mujeres
de nuestro agonizante campo, otra María, ocupe su lugar.